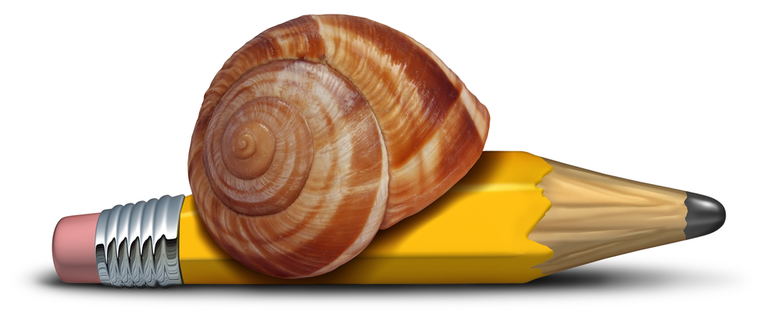
Relee
¿Escribes o procrastinas?
Llevo retrasando tanto la redacción de este post que ahora estoy seguro de poder escribirlo. Con conocimiento de causa, quiero decir. Porque pocos enemigos más feroces hallará el escritor en su camino que la llamada procrastinación (sí, con «r» entre la «c» y la «a», que es como la admite la RAE en oposición a la menos cacofónica y más comúnmente extendida, pero incorrecta, «procastinación», derivada ilegítima del sustantivo inglés procastination).
La procrastinación, dice la RAE, es la tendencia y el resultado de procrastinar, es decir, de demorar, retardar o retrasar algo. ¿Y por qué le dedicamos todo un señor post a este concepto? Pues porque esta palabreja tan difícil de pronunciar correctamente es, ella solita, responsable de mandar al limbo a millones de páginas de literatura (buena y mala), culpable de condenar a la inexistencia a la literatura que no llegó a escribirse, la que nunca pasó de la cabeza del escritor al papel o al ordenador.
Lo peor de este virus, letal para la creación en general y literaria en particular, es que puede contagiar al más entusiasta. Ni el escritor más disciplinado y currante puede sentirse totalmente a salvo de sufrir, en un momento dado, un acceso de hastío procrastinante que le haga retrasar sine die la tarea programada. No son estos los casos alarmantes; un instante de flaqueza lo tiene cualquiera. Los realmente preocupantes son aquellos otros escritores que viven instalados en el retraso permanente y crónico del trabajo bajo las excusas más peregrinas. Que si no estarán completamente listos para escribir hasta que no terminen ese curso de escritura creativa al que se acaban de matricular; que si sus horas «creativas» son las tempranas (cuando es por la noche) o las nocturnas (cuando es por la mañana), que si el ordenador portátil va a pedales y es un engorro, ya empezaré en serio en cuanto me compre uno de sobremesa como Dios manda… El catálogo de pretextos para no escribir es interminable, y con cada uno de ellos la voraz procrastinación se cobra una nueva víctima: una página, dos, tres, que nunca llegarán a cobrar vida porque sus padres decidieron dejar su alumbramiento para otro momento.
En Recuerdos de Egotismo Stendhal se lamentaba de que nadie le hubiera aconsejado en un momento determinado de su vida que escribiera «dos horas cada día con o sin inspiración». De este modo, decía el autor de Rojo y Negro, habría podido «aprovechar los diez años que he pasado esperando a la inspiración». Sin irse hasta tan ilustres consejeros, otras recomendaciones hablan de ponerse plazos o de retardar (esto sí que se puede retardar) las recompensas para cuando se han cumplido las tareas como tácticas útiles para ahuyentar el miedo a enfrentarse con el trabajo. Incluso existen programas para escritores que aplican castigos cuando no se cumplen los plazos de escritura prefijados (desde alertas hasta el borrado automático y paulatino de lo anteriormente escrito).
Quizá, más que pura vaguería, puede que sea el miedo (al éxito o al fracaso) el que está detrás de esa demora perpetua que es la procrastinación. Y quizá, quién sabe, tomar el bolígrafo o sentarse ante el teclado de una vez por todas sea la mejor forma de enfrentarse a ese miedo. Yo lo he hecho para escribir este post y ahora me siento mucho mejor.
Por Ramón Oliver
Colaborador de RELEE

