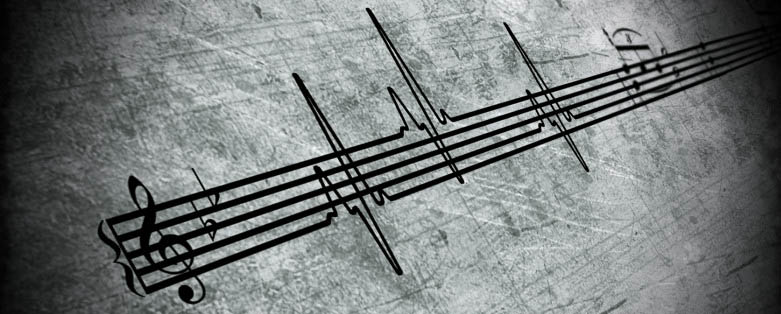
Isabel Cañelles
Afinar el instrumento
Aprender a escribir es como afinar un instrumento. Te pasas por un lado, te pasas por el otro… hasta que das con el término medio. Tampoco hay que obsesionarse, porque si conviertes el término medio en un solo punto, es decir, si buscas la perfección, estás cayendo de nuevo en un extremo. Alguien me dijo una vez que el término medio es una franja, un segmento en que la nota vibra con la entonación adecuada. Por eso a los buenos autores no hay forma de hincarles el diente, incluyan digresiones, reflexiones o lo que sea. Tocas, escuchas la nota (te acostumbras a escuchar la nota, a detectarla) y cuando la tienes localizada dentro de la franja, sigues, y así. Aprender a afinar es aprender a escuchar, y cuando uno aprende a escuchar, a escucharse, ya puede tocar lo que sea.
Lo que pasa es que afinar un instrumento con el brazo encogido es un poco difícil. A veces nos dejamos acorralar por el miedo a los diferentes errores —a los sonidos desafinados— que nos vemos cometer una y otra vez. Me parece que el antídoto contra este miedo es considerar el error como nuestro aliado (y no como nuestro enemigo), porque esto nos hace valientes en el terreno narrativo.
Volviendo a la metáfora de afinar un instrumento, la única manera de hacerlo bien es agudizar el oído hasta percibir los desajustes; es así como se llegará al término medio, y no yendo directamente hacia él (en realidad no sabemos dónde está; necesitamos un cauce, y ese cauce es el de los desajustes). Si por miedo a la reflexión no usamos la primera persona y por miedo a la trama explícita no usamos el diálogo, lo que estamos haciendo es taparnos los oídos y renunciar de entrada justo a lo que nos puede guiar. Al final, lo que hacemos es, por ejemplo, dejar al personaje solo en la cafetería, sin más recursos que sus pensamientos (como un reflejo del brazo encogido del autor), con lo que resulta peor el remedio que la enfermedad.
A veces es el mismo miedo el que te hace metete en berenjenales difíciles de resolver narrativamente. Huyendo del error, yerras. Y está genial, porque esto nos permite aprender. Como decía, el error es nuestro mejor guía: nunca nos abandona, y siempre volvemos a él. Hay que tratarlo con respeto y hasta con gratitud.
Considero un avance el que uno pueda detectar ciertos puntos débiles (por ejemplo, cuándo se pone reflexivo) y no caer en ellos. Pero el siguiente paso sería, quizá, no eludir una forma directa de narrar por miedo a ponerse reflexivo. Si uno ya tiene el oído afinado para la reflexión y para la explicación, ¿por qué tener miedo? Es cierto que construir un relato escénico dialogado no es fácil, y alguien inexperto es fácil que caiga en la trama explícita. Pero si ya sabemos lo que es eso, al caer en ello nos daremos cuenta, y si nos damos cuenta, buscaremos estrategias. Y así el aprendizaje nunca se detiene.
Es cuestión de oído, ya digo. Por ejemplo, la digresión y el resumen son herramientas narrativas tan útiles como otras cuelesquiera, siempre que se usen para reforzar la trama, y no para eludirla (en cuyo caso el lector no podrá llegar a ella) o para explicarla (en cuyo caso el lector no podrá interpretarla). Es ante estos usos elusivos o impositivos ante los que suelo prevenir a mis alumnos, y no ante las herramientas en sí. Todo es reciclable en literatura, mientras que el autor tenga conciencia de lo que está haciendo y se enfrente a lo que quiere transmitir.
Atravesar los miedos —los fantasmas— forma parte del camino. Cuando uno los atraviesa y comprueba que no se ha acabado el mundo, y que a pesar de todo sigue queriendo escribir (porque, igual que los fantasmas, las ganas de escribir siempre vuelven) se reencuentra con la escritura sin tanto miedo.
Me gustaría poder dar otra receta (menos traumática, más rápida) para aprender. Pero no la hay. O, por lo menos, yo no la conozco.
Isabel Cañelles
100 recetas exprés para mejorar nuestros relatos

